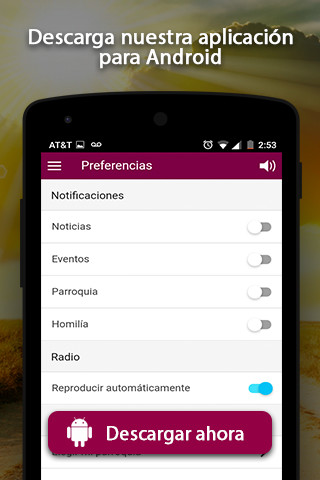Dos historias:
¿Triste Navidad?
¿Cómo podría ella celebrar este año la Navidad, habiendo perdido a su querido hijo? ¿Cómo hacer fiesta navideña, con todo y sus confetis, globos, serpentinas, las series de luces que envuelven e iluminan el pino? Sería como traicionar a su hijo, recién partido. Alegrarse en estas fechas mientras él ya no estaba, no sería posible.
Muchos le aconsejaban que no dejara de celebrar la Navidad, pero con qué ánimo prepararía ella la cena, las bolsitas, los adornos, el nacimiento, las luces y todo lo demás. Sin duda sería una triste Navidad.
Vendrían de cualquier manera los familiares a darle el pésame y a acompañarla, pues durante décadas recibió a toda su parentela, por lo que más a fuerza que de ganas, empezó lentamente a hacer algunos preparativos para la noche santa.
Pero, lo que en el fondo ella se preguntaba, era, ¿si podría sentir la presencia y la cercanía de Dios, ahora precisamente que su hijo había fallecido? Y su mente quedaba en blanco, más bien oscura, absorta por el dolor.
Llegó la Noche Buena, y ahí estaba toda la gente en su casa, no hubo piñata por supuesto, entre sollozos todos se abrazaban y reconfortaban, no faltó nadie aquella bendita noche. Todos sabían la importancia de estar ahí, pues su presencia era un signo de consuelo.
Las lágrimas de la madre no cesaban, su sufrimiento parecía interminable, y los familiares ya no sabían cómo consolarla. Como quiera, a la hora acostumbrada, en la sala principal donde todos estaban, comenzaron a rezar el rosario, pero esta vez lo hacían en voz baja, cantando con suma discreción, y con solo un par de velitas para acostar al niño Dios. Cuando llegó el momento de la adoración, toda la gente se sorprendió al ver la figura del niño, en la bandeja llena de dulces, pero, admirados, solo lo contemplaban, lo besaban y tomaban una colación, sin decir una palabra, solo se intercambiaban miradas extrañados ante semejante manifestación.
Al llevar el niño Dios con la madre, y al destaparle ella el rostro cubierto por un velo blanco de encaje, se quedó extática, impávida, sin poder decir nada, sus lamentos pararon, se encogió sobre sí misma, era la respuesta que Dios le daba a su alma, el niño Dios lloraba, derramando gruesas lágrimas, con tanta ternura, que la madre se conmovió, se reincorporó, dejó a un lado sus sollozos y los abrazos que recibía, y se puso ella misma a consolar al niño. Lo apretaba a su pecho con todas sus fuerzas, sintiendo en su corazón, un bálsamo que la llenaba por dentro, y la hacía sentir reconfortada para seguir adelante con la vida, aún le quedaban dos hijos por quien vivir, por quien trabajar, por quien luchar.
El niño Dios había tocado su corazón, había sanado su maternidad herida, y la había hecho comprender la gran misión que todavía tenía…
La bella historia de la Navidad.
Ahí estaban los corrales hechos de piedras y madera, algunas vacas levantadas comiendo, otras echadas y durmiendo, el heno desperdigado por todas partes, algunos becerros pegados a sus madres, tomando su leche. Los toros enormes y estáticos moviendo su cola. La pileta de agua mezclada con paja. Algunas pacas acomodadas bajo un techito, que apenas cubría del sol y de la lluvia. Y ese aroma intenso a tierra húmeda, mezclada con pastura, olor amargo y áspero, que invade todo el espacio y el cuerpo.
Hasta ahí llegaron María y José, cansados pero alegres. Éste último como pudo limpió un rinconcito del establo, y acomodó las pacas para que María, a punto de dar a luz, se recostara. El sol de la tarde, despacio y triste se alejó, en cambio la noche, muy entusiasmada, rápidamente llegó. Las estrellas tomaron su asiento, y la luna, como toda inteligente mujer, se apuró para ocupar el primer lugar. Todo estaba listo para contemplar este espectáculo universal.
Después de escuchar sonar en todo lo alto las trompetas de los ángeles, comenzó la obra majestuosa y apareció la pequeña y brillante estrella de Belén, anunciando el nacimiento de un niño, es Dios que no ha menospreciado nacer en este humilde portal, como tampoco rechazará nacer en nuestro estrecho corazón, tan lleno de heridas y miserias.
El niño Dios ha nacido, ha venido a la tierra, y no tiene miedo de vivir, mucho menos de morir, por eso se aferra con sus manitas, aún no clavadas, a la madera del pesebre…
El final de la obra termina en una cruz, un eje de madera, cuyos pies y manos en ella clavados, no sólo señalan las coordenadas de la vida, sino que tasan el precio de nuestra salvación, y sostienen, con todo su dolor y su misterio, el universo entero.
Toda la violencia del mundo contradice el canto de los ángeles: “Paz en la tierra”. Pero yo me aferro necia y tercamente a la paz de un pesebre y de una cruz.
Mons. Alfonso Miranda Guardiola